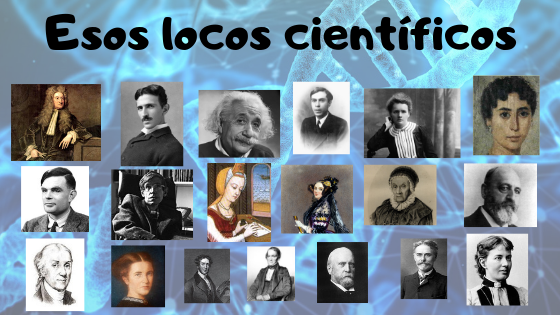En
estos tiempos donde ya estamos de vuelta de todo y nos hemos convertido en unos
cínicos de tomo y lomo a golpe de decepción, hay ideas, corrientes de
pensamiento, que quieren dar el contrapunto, llamar la atención oponiéndose al
sistema establecido y que consiguen muchos adeptos.
No
estoy yo en contra de oponerme al “establishment” porque siempre he sido algo
rebelde y también me gusta mucho tocar las narices al personal (al influyente,
me refiero). Sin embargo, no todo es cuestionable, con algunas cosas no se debe
jugar y una de ellas es la salud.
Cuando
de salud se trata, mostrarse en contra de lo establecido ―entendiendo como establecido la experiencia científica― no
solo es inapropiado, sino también peligroso.
Siempre
han existido las llamadas terapias alternativas, pero de unos años a esta parte
están teniendo un auge especialmente preocupante. Estas terapias que, como su
propio nombre indica, se muestran como una opción diferente a las
tradicionales, tienen cierta peligrosidad. Muchas de ellas no son peligrosas en
sí mismas ―afortunadamente la mayoría no hacen nada, ni bueno, ni malo―, su riesgo reside en que al aplicarlas el paciente
abandona el tratamiento “convencional” con resultados nada beneficiosos.
La
aparición de “especialistas” en este tipo de terapias también está mostrando un
repunte alarmante, generalmente estos individuos acompañan su título con el
añadido de “naturópata”, algo que gusta mucho al público, porque esa referencia
a curar mediante medios naturales parece muy ecológica y ancestral. Todo lo que
suena a Naturaleza, o que viene de ella, nos inspira seguridad y yo no entiendo
muy bien por qué. De la Naturaleza salen los huracanes, los terremotos, la
amanita faloides, las avispas asiáticas o la serpiente cascabel y, sin embargo,
estos productos “naturales” no son nada seguros, todo lo contrario.
Cuando
desde un punto de vista científico se intenta denunciar estas prácticas, el
principal argumento se basa en la falta de evidencia científica. Pero ¿qué es
la evidencia científica? Según los expertos, es el uso consciente,
explícito y juicioso de datos válidos y disponibles procedentes de la
investigación científica. Esos datos se recogen de miles de experiencias,
estudios, resultados, evaluaciones varias y muchas más investigaciones ―todo depende de lo que se quiera evidenciar científicamente―.
En resumidas cuentas, la evidencia se basa en numerosos estudios contrastados
que pueden «demostrarse». Y esa demostración se hace tras un proceso laborioso.
 |
| Pasos a seguir para obtener evidencia científica |
Es
cierto que si algo no está avalado por experimentos científicos no quiere decir
que sea malo o falso, pero cuando de salud se trata la experimentación debe
hacerse previamente por los cauces legales, porque utilizar de antemano a
personas como ratas de laboratorio, además de irresponsable denota muy poca
ética.
Incluso
cuando se trata de experimentar desde la legalidad, no se hace a tontas y a
locas. Lo que se vaya a probar debe tener una base y partir de una hipótesis
fundamentada en teorías científicas que inducen a creer que se darán ciertos
resultados y que se ha de confirmar mediante la experimentación.
Es
decir, yo no puedo llegar un día y proponer «Tengo un grupo de personas a las
que les duele la cabeza, les voy a dar con una cachiporra a ver si así
desaparece el dolor». Cabe la posibilidad de que esta idea tan peregrina
funcione ―los individuos golpeados pueden perder la
consciencia y no sentir luego ya ningún dolor―,
pero las ideas, peregrinas o no, siempre deben tener un fundamento teórico que refuerce o venga a explicar lo
que queremos encontrar porque resultados como los del experimento de la
cachiporra pueden ser ‘relativamente efectivos’ pero erróneos ―a los pacientes les hemos quitado el dolor pero les
hemos provocado una hemorragia cerebral que los dejará en coma toda su vida―.
A
veces es la propia experiencia la que nos da una pauta a seguir para
investigar. Si nos enteramos de que en una aldea de Guinea, por poner un
ejemplo, toda la población es inmune a una determinada enfermedad y los
habitantes de esa aldea se caracterizan por comer muchos caracoles, por poner
otro ejemplo, podemos sacar la conclusión de que los caracoles protegen contra
esa enfermedad, pero en realidad no es tan sencillo. Lo que hay que hacer es
evaluar más detenidamente a la población (su entorno, su modo de vida, incluso
su genética), desentrañar bien el mecanismo de acción de esa enfermedad contra
la que están protegidos y por supuesto, estudiar a los caracoles y establecer
un nexo de relación entre la enfermedad y el caracol.
Incluso
una vez que se establece la posible relación no podemos afirmar taxativamente
que los caracoles son buenos para proteger contra esa enfermedad. Aún habría
que realizar muchos pasos más para llegar a la tan ansiada evidencia científica.
En
cualquier caso, cuando una terapia se basa en el empirismo, en la experiencia
práctica, la bondad de ese tratamiento se ha de poder reproducir en un
laboratorio y si no es posible es que esa terapia no es efectiva y nos están
engañando.
Una
corriente alternativa a la medicina natural es la homeopatía. Este sistema de
sanación es muy antiguo, lo descubrió un médico alemán, Samuel Hahnemann, en el
siglo XVIII. En esencia esta terapia se basa en un aforismo: «lo similar cura
lo similar» y viene a decir que una sustancia que provoca síntomas de
enfermedad en una persona sana puede curar esa enfermedad en personas que ya la
padecen. Absurdo, ¿verdad? Pues esta terapia anda rondando por muchos hogares y
centros sanitarios desde hace más de doscientos años.
El
caso es que este médico alemán se basó en un experimento que hizo consigo
mismo. Leyendo un tratado sobre la malaria se enteró de que la quina (árbol
originario de América del Sur) curaba sus síntomas. Él decidió investigar a su
manera y procedió a masticar un poco de corteza de dicho árbol, enseguida
comenzó a sentir escalofríos y dolores en las articulaciones, los mismos
síntomas que produce la malaria (y el 90% de las enfermedades infecciosas y
parasitarias) y de ahí llegó a la conclusión de que una sustancia que puede
hacer desaparecer una enfermedad (la sustancia sería la quinina y la
enfermedad, la malaria) a grandes dosis puede provocarla, pues cuando sintió
esos escalofríos creyó estar padeciendo la malaria (esta enfermedad en realidad
la produce un parásito que trasmiten algunos mosquitos). Tras
esta deducción tan peregrina, y nada científica, el bueno de Hahnemann le dio
la vuelta a su idea y… ¡zas! ¡Nació la homeopatía!
Cuando
Hahnemann enunció su teoría se dispuso a elaborar preparados con sustancias que
provocaban enfermedades para curar esas mismas enfermedades, pero en un momento
de lucidez ―gracias a Dios― decidió diluir esas sustancias en agua (o alcohol) sucesivamente
hasta llegar a un punto en que la sustancia en cuestión apenas estaba presente ―gracias a Dios―
por lo que quienes tomaron esos preparados no acabaron directamente en el
cementerio. Para terminar la poción y que fuera definitivamente efectiva estableció que
había que darle un golpe enérgico con algo elástico (él lo hacía con un libro
de tapas de cuero). Yo, lo del golpe final lo veo como cuando uno canta un
estribillo y al terminar dice “chimpún”.
Para
los defensores de la homeopatía, en estas sucesivas diluciones radica la
efectividad del tratamiento. Para mí en esas diluciones radica la tomadura de
pelo, porque si nos atenemos a la propia técnica, las diluciones se han de
hacer sucesivamente «mucho más allá del punto donde ya no permanecen moléculas de
la sustancia original», o sea que, si ya no hay moléculas de la sustancia
original, entonces… no hay na-da. A no ser que el “chimpún” tenga algún poder
físico-químico aún por descubrir y genere ondas sanadoras o algo así.
Tras
analizar multitud de preparados homeopáticos en laboratorio se ha visto que
estos solo tienen agua y glucosa o algún otro edulcorante, pero ningún
principio activo, ni pasivo, ni nada de nada.
Hay
mucha controversia últimamente cuando las autoridades sanitarias han calificado
esta terapia como pseudociencia sin ninguna credibilidad. Los defensories han
puesto el grito en el cielo, han argumentado que hay personas que se curan,
aunque no llegan a especificar qué dolencias exactamente son las que se sanan
con esta terapia inocua pero inefectiva. Sus defensores (creyentes los llamaría
yo) han protestado y se han sulfurado, pero ninguno ha puesto sobre la mesa
ningún artículo académico que demuestre la base cien-tí-fi-ca en la que
sustentan sus teorías ni, por supuesto, ninguna evidencia que la respalde.
Sé
que hay muchas personas que dicen haber curado sus dolencias con la homeopatía.
Yo no niego la existencia de esas curaciones o mejoras, pero estoy segura de
que la homeopatía nada tuvo que ver en ellas, como estoy convencida de que los
milagros no existen. Pero creyentes los hay en todas partes y en la sanidad
también.
Personalmente
yo prefiero la medicina tradicional, la que ha experimentado, la que se ha
contrastado y ha mostrado su efectividad. Que esa efectividad no se dé siempre,
no quiere decir que la medicina no sea válida, solo que los organismos vivos
actúan de diferentes maneras y muchos no responden como lo hace la mayoría
(no-respondedores se dice en el argot), es más, científicamente el agua con
azúcar no cura nada, pero algunos pagan más de doscientos euros por diez
frasquitos con esa fórmula convencidos de que se van a poner bien.
De
todas maneras, como soy una persona que se rige por el método científico y me
baso en la experimentación, la próxima vez que me duela la cabeza y no se me
quite el dolor con una aspirina, probaré a tomarme solo un vaso de agua, lo
mismo me llevo una sorpresa.